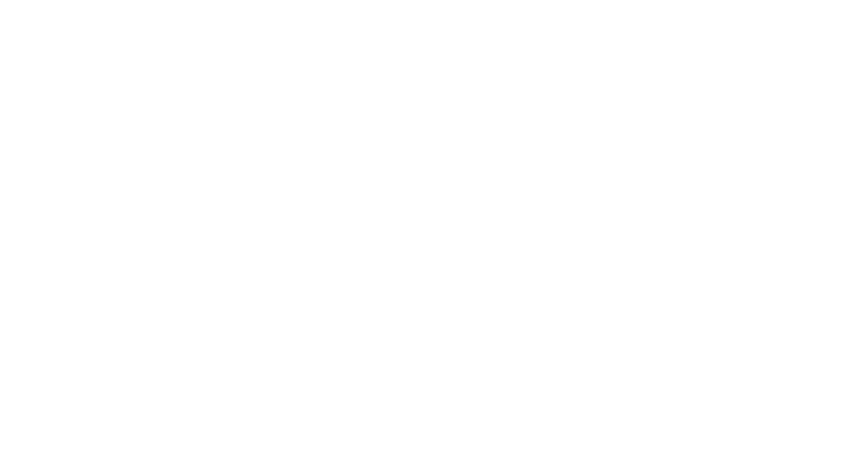Discurso pronunciado durante el acto de presentación de NEOS en Valencia el 24 de febrero de 2022.
Con ocasión de un discurso parlamentario, allá por 1882, Antonio Cánovas del Castillo, el padre del conservadurismo español, y el arquitecto del más largo periodo de paz de todo nuestro siglo XIX, pronunció una de las sentencias más lapidaras, y una de las frases más impactantes que recuerdo haber leído nunca: “Con la patria se está, con razón o sin ella”. Y por si alguno de los presentes no había escuchado bien, remató “Con la patria se está, con razón o sin razón. En todos los momentos de la vida, como se está con el padre, con la madre, con la familia, con todo aquello que es complemento de nuestra personalidad y sin lo cual desaparece la verdadera y grande atmósfera en que vive y se desenvuelve el ser nacional”.
La afirmación de Cánovas es tremenda, casi intimidante, y a buen seguro, no pocos de los que aquí nos hallamos reunidos esta tarde la considerarán excesiva: con la patria hay que estar, por descontado, pero sólo cuando es razonable estarlo: cuando el interés de la Patria coincide con el de sus ciudadanos todos, cuando aquello que la Patria nos demanda se acomoda a aquello que consideramos de justicia. Podríamos debatir largo y tendido sobre esta tensión entre lo colectivo y lo privativo, entre los sentimientos y razón, entre la identidad y la individualidad –pero la pura verdad es que la izquierda española lleva ya décadas –diría que toda la vida, pero no sería cierto– tratando de obviar este debate, y de ahorrárnoslo a los demás españoles. Porque para nuestros particulares amantes de la libertades y del progreso, la máxima canovista de que “Con la patria se está, con razón o sin ella” fue hace tiempo sustituida por su opuesta: “Toca estar contra la patria, incluso cuando la patria lleve razón”.
¿Qué los españoles disfrutamos del privilegio incomparable de tener una lengua común que además de ser hermosa y rica, nos sirve de elemento de integración, de instrumento de comunicación, y de herramienta de internacionalización? Marginémosla, y potenciemos en su lugar las lenguas regionales. ¿Qué no las hay? Inventémoslas. ¿Qué nadie las habla? Impongámoslas. ¿Que los ciudadanos han decidido libremente aprender éstas, pero quieran seguir hablando también aquella? Ignorémosles ¿Que los tribunales nos han obligado a atenderles? Desobedezcámosles.
¿Qué los españoles seguimos amando nuestros símbolos nacionales? Desacreditémoslos, asociándolos a los más oscuros periodos de nuestro pasado. ¿Qué aun así, muchos conciudadanos siguen luciéndolos con orgullo? Desacreditémosles también a ellos, blandiendo sobre sus cabezas el arma arrojadiza de la connivencia con el fascismo. ¿Qué ni siquiera eso funciona? Apelemos a su conciencia, aunque sea a riesgo de caer en el absurdo, e instémosles a no patrimonializar esos símbolos de todos, igualando así ante la opinión pública a quienes se enorgullecen y a quienes se avergüenzan de ellos.
¿Qué los españoles contamos con una Historia brillante, forjada a golpes de valor y de genio, de sangre y de esfuerzo, por una miríada de descubridores y conquistadores, pero también de evangelizadores y diplomáticos, de científicos y artistas? Ensuciémosla, dando por buenas todas las leyendas negras forjadas por nuestros adversarios, poniendo en tela de juicio todos nuestros logros y minimizando todas nuestras aportaciones a la civilización universal. ¿Qué ello no basta? Troceémosla, enseñando en cada rincón de España la historia particular de ese terruño, mientras se disimula la que hicimos entre todos. ¿Qué aun así no es suficiente? Ocultémosla bajo el rancio cortinón de una “memoria histórica” parcial, sesgada, y partidista, y aun castiguemos con la muerte civil –y tal vez la otra– a quienes se atrevan a desafiarla.
Y todo ello ¿por qué? ¿Será tal vez que patriotismo es patrimonio exclusivo del pensamiento conservador o –aun peor– de la clase burguesa, y que por contra – como escribiera Marx en El Manifiesto Comunista– «Los obreros no tienen patria», y el deber de todo buen progresista es aborrecerla? Lo ignoro… pero lo que la memoria me trae a la mente es que ya en 1812 la Constitución de Cádiz, la más liberal de su tiempo, y la que durante décadas sirvió de icono del progresismo español, declaró en su artículo seis que “El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles». Y lo que mis sentidos me hacen percibir a diario, es que son solo las elites –las económicas, que mueven sus capitales entre Zurich y Dubai; las intelectuales, que reciben óscares en Hollywood y Palmas en Cannes; las políticas que viven entre Madrid y Bruselas– las que pueden permitirse el lujo del cosmopolitismo. Y son solo los aldeanos encantados de haberse conocido pero temerosos del mundo, que no solo no
aspiran a salir de su villorrio sino para visitar el vecino, sino que se regocijan con que el suyo sea un “país petit”, los que pueden permitirse el despropósito de quedarse sin una patria grande.
Para todos los demás, los que cada mañana suben la persiana del negocio que heredaron de sus padres y cada noche sacan cuentas de cómo fue la jornada pensando en un futuro mejor para sus hijos, poder confiar con un proyecto sugestivo de vida en común –que diría Ortega– es la mejor garantía de futuro que podrían imaginar. De modo que no: no nos dejemos disuadir por esa izquierda que en aras de no se sabe bien qué valores se avergüenza de sus raíces y de su identidad, y no dejemos de repetir, como dijera otro coetáneo –y ávido lector– de Ortega, que “ser español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo”.