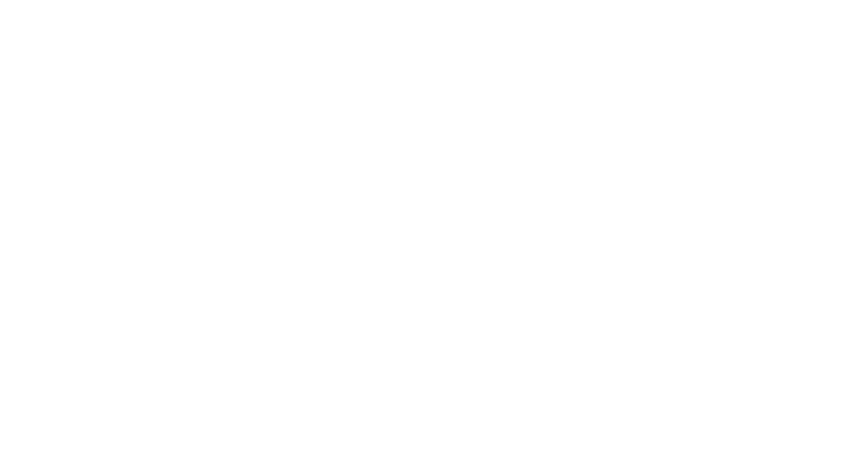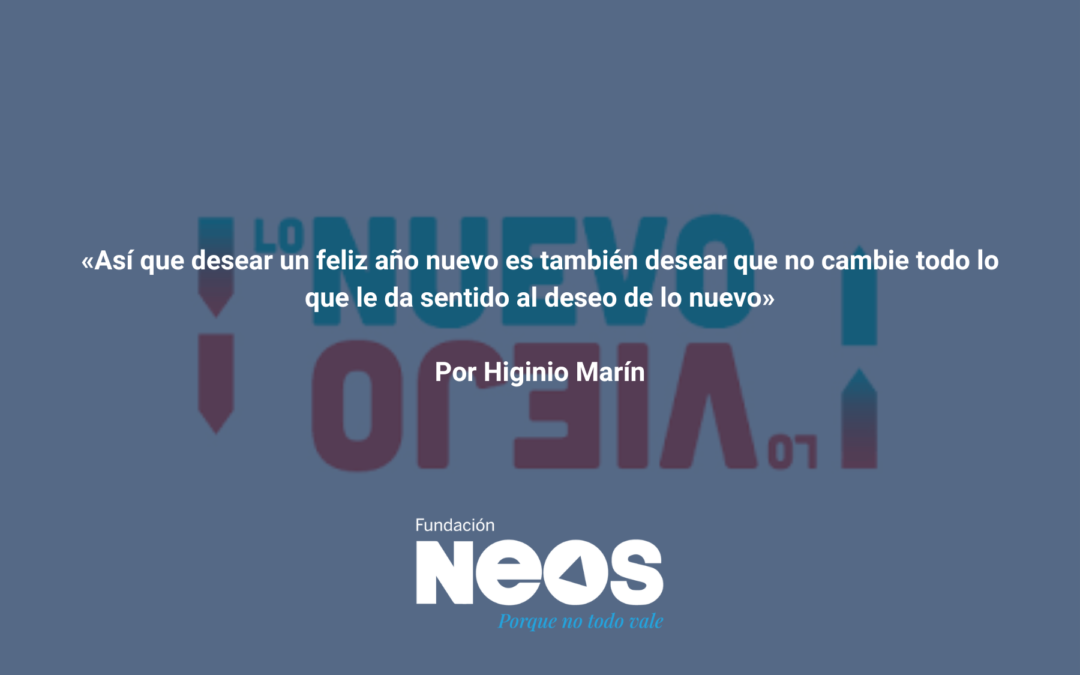Artículo original de: Información.Es
Por Higinio Marín
Contaba el célebre historiador Fustel de Coulanges que cuando los romanos aseguraban que algo era muy antiguo para ellos era porque lo apreciaban muy por encima de todo lo demás y les merecía un respeto especial. Hace tiempo que sería imposible escuchar una afirmación semejante salvo que se hiciera en el restringido mundo de las antigüedades o del coleccionismo.
Hoy lo antiguo es lo que ha dejado de ser útil o funcional y no merece más que una atención nostálgica en el mejor de los casos. De hecho, entre nosotros para que algo nos parezca actual ha de resultar futurista: nada que no sea suficientemente rompedor con lo anterior nos parece suficientemente moderno y, por tanto, contemporáneo. El presente se nos ha hecho anticipación del futuro o sencillamente no es el presente real, sino un residuo todavía vigente de lo antiguo.
Esa actualidad de lo futurista es exactamente lo contrario que sentían los hombres de otras épocas a los que les parecía que solo era realmente actual lo que tuviera la suficiente antigüedad para acreditarlo. En cambio, nuestra mentalidad se ha hecho futuróloga, por así decir, y nada nos resulta suficientemente contemporáneo si no adelanta y adivina el futuro, ya sea en el ámbito del diseño, de las formas de organización o comunicación y, sobre todo, en las formas de pensar y de vivir.
La exigencia de modernidad futurista da lugar a objetos, formas de vivir y de pensar que nunca llegan a ser antiguas porque lo futurista no se hace antiguo sino vintage, que es algo así como el futuro envejecido, museizado en el sentido de convertido en objeto de curiosidad reciclable. Lo vintage es el envejecimiento de lo que en el pasado imaginaron que era suficientemente moderno para resultar actual. Es decir, futuros que nunca llegaron a serlo.
En realidad, nos hemos hecho incapaces de generar auténticas antigüedades como nuestra arquitectura se hizo incapaz de dejar tras de sí ruinas apreciables. Si los Foros o el Coliseo romano resultan ruinas monumentales es porque la piedra deja tras de sí restos que nuestros edificios hechos de acero, cristal y hormigón son incapaces de producir. Lo que las Torres Gemelas dejaron tras derrumbarse no pudo convertirse en monumento porque era un simple y colosal montón de escombros.
Los escombros son a las ruinas lo que lo vintage a lo antiguo, es decir, el derrumbe del presente sin más valor que su posible reutilización. Y esa visión es la que ha debido prevalecer en Japón y entre quienes han decidido derrumbar finalmente los restos en pie de edificios arruinados por las explosiones atómicas, pero que no parecen merecerles el tratamiento de ruinas monumentales.
Esa imposibilidad de la arquitectura para representar la memoria es la que le pone en tantos aprietos a la hora de crear monumentos memoriales y, muy particularmente, funerarios. Tal vez por eso el Memorial de las Torres Gemelas sea una especie de no-construcción o de representación de una genuina zona cero: una oquedad pavimentada y cubierta de cortinas líquidas de agua componiendo un agujero en torno a un agujero central.
Lo consumado e inevitable de la hegemonía contemporánea del futurismo se hace manifiesto en que falsifica incluso los intentos de recuperar el valor de lo antiguo y de generar antigüedad. El caso más emblemático fue el del arquitecto de Hitler, Albert Speer que propuso y consiguió del gerifalte nazi que los nuevos edificios del Reich cumplieran una ley de ruinas para que dejaran restos monumentales tras derruirse. Diseñar edificios pensando en las ruinas que dejaran tras ellos es algo así como la falsificación futurista del pasado: una antigüedad pensada como futuro.
Seguramente forma parte de esa hegemonía futurista nuestra entusiasta persecución en todos los ámbitos de la innovación y nuestra constante celebración del abandono de lo viejo en favor de lo nuevo y sorprendente. Y es probable que hasta las celebraciones durante la noche que llamamos vieja del año que festejamos como nuevo tengan hoy ese sentido. De hecho, nuestro día a día está repleto mediante nuestro furor consumista de celebraciones menores pero significativas de sustitución de lo viejo por lo nuevo.
Ciertamente, todo lo que puede ser sustituido con ventaja por algo nuevo, merece serlo. Pero ante este imperio de la novedad recuerdo la confesión de un conocido que decía disfrutar de una inenarrable paz cuando de vuelta a casa recibía por resumen del día familiar un «sin novedad». Y es que al respecto de los bienes de la vida que merecen que los festejemos realmente, lo que deseamos en realidad es que no cambien, al menos en lo sustancial.
Y eso que no queremos que cambie, sino que siga siendo lo mismo porque da forma y sentido a lo mejor de nuestras vidas es, seguramente, lo que los hombres de otras épocas llamaban -incomprensiblemente para nosotros- «antiguo», es decir, con un valor que merece perdurar y no padecer cambios.
El futurismo que nos lleva a concebir lo nuevo solamente en oposición a lo viejo, no nos deja pensar ni ser conscientes del sentido realmente decisivo de lo nuevo: lo que no se gasta ni consume, sino que perdura inalterable y creciente en su valor. Nuevo es aquello para lo que no somos capaces de imaginar un sustituto deseable: un libro, un amigo, un hijo, el oficio que es la pasión de nuestra vida, todo lo realmente hermoso de nuestro mundo o la compañía de los que amamos.
En realidad, todo lo que queremos que cambie tiene valor al respecto de lo que preferimos con todas nuestras fuerzas que no cambie. Y aunque nada de lo anterior justifica el inmovilismo, lo cierto es que «nuevo» en sentido propio es solo lo que siempre da más de sí porque no se agota ni se consume, y, por tanto, lo que no tiene sustituto posible ni deseable.
Así que desear un feliz año nuevo es también desear que no cambie todo lo que le da sentido al deseo de lo nuevo.