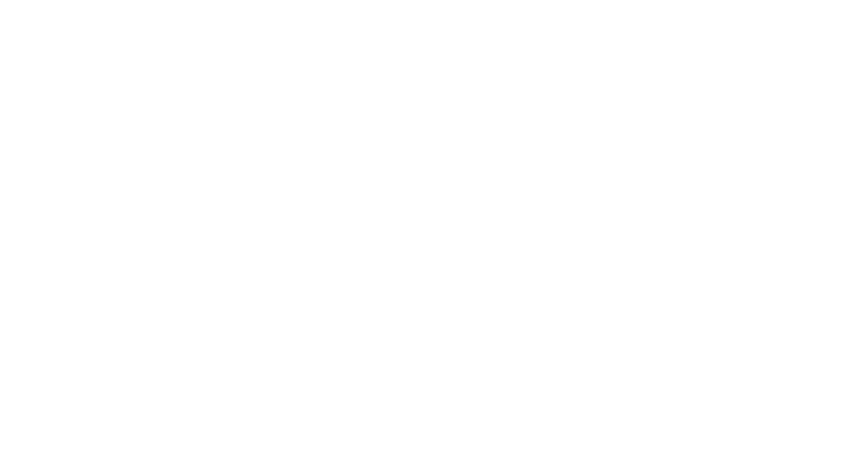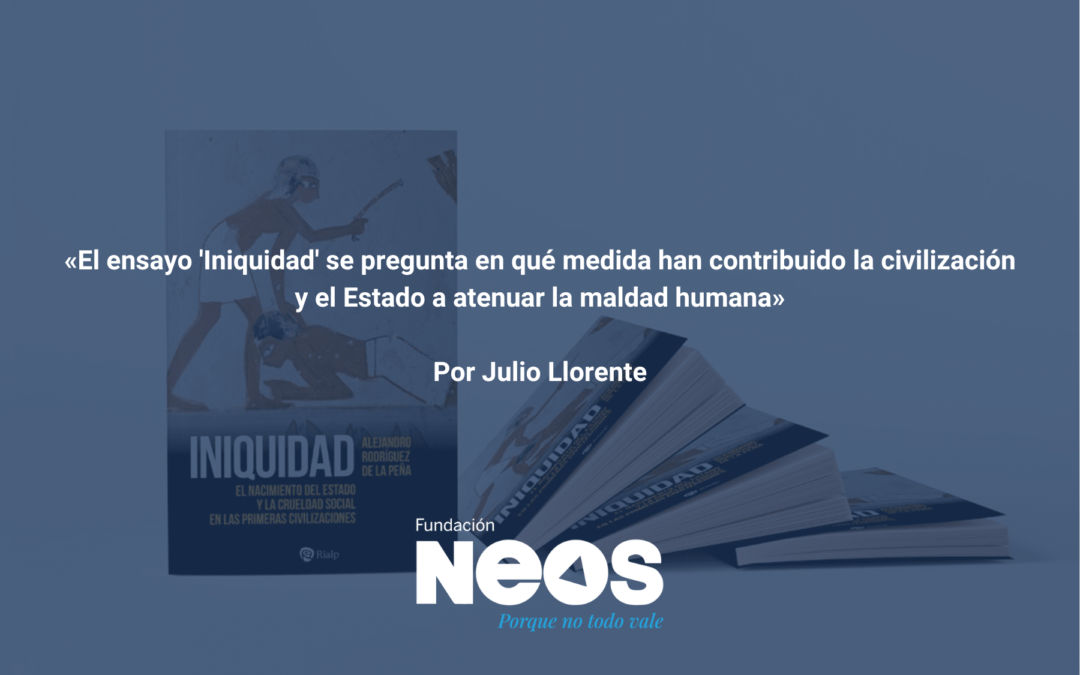Artículo original de: Vozpopuli
Por Julio Llorente
Es antiguo el debate sobre la naturaleza humana. Algunos pensadores, los más optimistas, apuntan que es buena y presentan el mal como una anécdota, como una excepción en la historia humana. Otros, los más pesimistas, la conciben como viciada: el hombre sería esencialmente egoísta, interesado, cainita; estaría ontológicamente incapacitado para el bien e inclinado al mal. En Iniquidad (Rialp, 2023), el catedrático de Historia Medieval Alejandro Rodríguez de la Peña participa de este debate y trata, además, de esclarecer una sugestiva pregunta: ¿han contribuido la civilización y el Estado a atenuar la maldad humana?
Pregunta: ¿Qué se propone con ‘Iniquidad’?
Respuesta: Hay dos objetivos esenciales. El primero es descubrir si la aparición del Estado, de la civilización, alteró o no en algo las dinámicas de crueldad, opresión, violencia de masas ―para lo que comparo las culturas nómadas, incivilizadas, con las que sí tienen civilización―. El segundo, más antropológico o filosófico, tiene que ver con mi visión del hombre. Me propongo participar en ese antiguo debate sobre si el ser humano tiene algún problema en su psique que lo hace tender al mal: a oprimir, explotar, infligir daño al semejante.
P: Parte de la premisa de la ubicuidad de la violencia en la historia del hombre. No estaríamos ante una anomalía o una anécdota, sino ante la casi estricta normalidad.
R: Tras décadas de estudio, a la luz de mis investigaciones y de las de arqueólogos y antropólogos, he llegado a la conclusión de que no hay culturas pacíficas. Sencillamente no las hay, salvo rarísimas excepciones. Sólo soslayando la realidad podemos negar la ubicuidad de la violencia.
P: A un rousseauniano le indignaría tal afirmación.
R: Entiendo que este libro, en tanto que se propone demostrar que el ‘buen salvaje’ no existe, es un puñetazo en el estómago para todos los que defienden esa idea. El buen salvaje es una ficción, una figura que carece de realidad histórica.
P: «Si se desencadena a los seres humanos de las cadenas formadas por los tabúes, rituales y normas fruto de miles de años de civilización, no aparecerá un buen salvaje, sino un monstruo homicida», escribe usted al inicio de Iniquidad.
R: Es lo que sucede cuando las sociedades se emancipan de sus normas o cuando olvidan su religión, que es, como dice Girard, un fenómeno esencialmente pacificador. Entonces adviene la anarquía, que desencadena ―realidad ya muy estudiada― una violencia extrema contra los débiles. Es la famosa teoría del ‘homo homini lupus’.
P: Teoría que, por cierto, puede resultar un tanto pesimista.
R: Y que se basa en una idea inaceptable para el pensamiento progresista de matriz rousseauniana: que la coacción, el castigo, es uno de los pocos medios de que disponemos para evitar que la bestia que hay dentro del hombre inflija daño a los indefensos.
P: ¿Hay acaso más medios que ése?
R: La religión, como sugería antes. Pero, claro, los progresistas tampoco quieren saber nada de ella.
P: Asegura usted, citando a Hobbes, que la única alternativa al Leviatán es el Behemoth; es decir, que la única alternativa al orden es la anarquía. Y, de hecho, llega a afirmar que incluso un orden inicuo, opresivo, es preferible al caos.
R: Sí y, además, ciñéndome a la historia. Hay una posible excepción: los totalitarios del siglo XX. Evidentemente, si el Estado está perpetrando un genocidio a escala industrial, cabe discutir. Pero, salvada esta excepción, que tampoco tengo clara, las situaciones de anarquía son siempre peores que las de orden o Estado (sea cual sea la naturaleza de ese orden). Lo demuestra la experiencia. Como el hombre no es estúpido, a períodos de anarquía siempre les han seguido períodos de imposición de un orden a sangre y fuego.
Existe una bondad, la de la regla de oro, que millones de seres humanos justos han cultivado a lo largo de la historia
Pregunta: ¿Por qué?
Respuesta: Porque esas poblaciones, culturas, caían en la cuenta de que no había nada más indeseable, más manifiestamente nocivo, que el caos. El Estado puede ser tiránico, represivo, pero es un único opresor. La anarquía es una situación en la que hay cien, mil, diez mil, cien mil, pequeños opresores.
P: He aquí donde entra en escena el miedo, concebido por Hobbes como el germen del orden político.
R: El miedo tiene dos facetas. Por un lado, está el miedo como germen del Estado. ¿En qué sentido? Para aceptar un Estado como el que había en origen, un Estado que era una trituradora de carne humana, para querer eso y aceptarlo, es necesario que actúe el miedo. El miedo a la anarquía, el miedo al caos ya vivido, el miedo a un contexto de violencia de todos contra todos.
P: ¿Y por el otro?
R: El miedo es también el principal instrumento del Estado para mantener sometidos a sus súbditos. Las políticas de terror ―que no son un invento reciente― le ahorran al Estado mucho esfuerzo. ¿Por qué el Estado acomete masacres sistemáticas de personas indefensas? Hablo de matanzas frías y racionales, típicas en los Estados antiguos. ¿Por qué se hacen, cuando constituyen un desperdicio de recursos? Para atemorizar a los supervivientes. No hay otro fin. He ahí la explicación, por ejemplo, del terror jacobino.
P: Según Nietzsche, al que usted cita, también está relacionado con el placer. El hombre disfruta infligiendo sufrimiento, haciendo daño.
R: Lo dice Nietzsche en La genealogía de la moral, pero el concepto es de Spinoza, quien habla de la sympathía malevolens. Igual que se habla del arte por el arte, podemos hablar del mal por el mal. Es el mal gratuito, desinteresado, un mal que explica los campos de exterminio, el circo romano, la presencia de público en los suplicios capitales… Pero no las políticas de terror. En ellas hay una finalidad política concreta.
P: Iniquidad está atravesado por la certeza de que existe algo así como un pecado original, concepto olvidado por la filosofía ilustrada.
R: Esa filosofía ilustrada no sólo olvida el concepto judeocristiano del pecado original. Es algo peor que eso. Han olvidado, o rechazado, toda una tradición filosófica que tenía clara la propensión del ser humano a la violencia o al daño. Si uno lee el Génesis y a Tucídides, si lee a san Agustín o a san Pablo y a Heráclito o a los estoicos, va a encontrar una concepción semejante del ser humano: la de alguien que, de no ser por el orden y la civilización, sería un depredador o un asesino. Se le puede llamar pecado original o no, se puede, en realidad, utilizar el concepto que se quiera, pero hay una cosa que debe reconocerse.
P: ¿Cuál?
R: Primero, que el ser humano, en tanto que animal, actúa como los animales actúan: es un depredador. Y eso no es exactamente maldad; es el estado natural del hombre pugnando por sobrevivir. Lo que sí es específicamente humano, lo que en ningún caso tienen los animales, es esa maldad desinteresada de la que hablábamos antes. Pero, olvidando eso y centrándonos en el ser humano como animal político, ¿qué podemos esperar?
P: Usted dirá.
R: ¿Podemos esperar que el ser humano en estado natural ―sin civilización, sin normas― no sea depredador con el extraño, con la presa, como lo sería cualquier animal? Si bien protege a sus crías y a su manada, con los extraños se comporta de modo bien distinto: defiende su terreno y los depreda.
P: Afirma en el libro ―creo que de nuevo citando a Nietzsche― que ese mismo griego que se comportaba amistosamente en su ciudad estado actuaba como un monstruo con los de fuera.
R: Exactamente como el animal. No hay diferencia alguna en este sentido. Eso no quiere decir, claro, que el ser humano sea un animal más. El ser humano, y me adentro ya en el ámbito sobrenatural, tiene espíritu, es capaz de elegir entre el bien y el mal, puede actuar desinteresadamente. Pero seríamos ingenuos, nos equivocaríamos, si obviásemos su dimensión animal, si soslayáramos ese impulso que lo mueve a alimentarse y a sobrevivir, a proteger a los de dentro y a atacar a los de fuera.
P: ¿Por eso defiende usted la idea de imperio, en tanto que expansión progresiva de la comunidad política y la consecuente difuminación de la dicotomía propio-extraño?
R: Decía Nicolás Gómez Davila que la Edad Media denominó «imperio» a exactamente lo contrario de lo que el mundo moderno denominó «imperialismo». He aquí un debate que nos remite al mundo antiguo, donde prosperaron dos visiones del imperio.
P: ¿Cuáles?
R: La primera es la de la filosofía estoica, la que se vertebra en torno al concepto de cosmópolis. Está relacionada con la idea de que, al entregar el monopolio de la violencia a un ente universal, se impide la guerra. ¿Por qué? Precisamente por lo que decías: no hay extraños, no hay extranjeros, no hay enemigos.
P: Suena utópico.
R: Evidentemente, la violencia siempre va a existir. Aunque hubiera un imperio universal, habría violencia. Pero no se daría a gran escala, sino a pequeña. Esta noción de imperio, que tiene que ver con el concepto de pax romana, nos remite a san Agustín y a Dante…
P: Hablemos del segundo tipo de imperios.
R: Gustavo Bueno los llamó imperios depredadores.
P: ¿Acaso no lo son todos?
R: Yo diría que no todos. Se le dé el nombre que se le dé, el imperio universal pensado por los estoicos, el imperio considerado por Dante, no es un imperio depredador o destructor. El Imperio romano, por ejemplo, es un caso de imperio depredador transfigurado después en generador, en imperio que establece una pax. Ésta es la lógica habitual: como los imperios no se pueden construir por acuerdo, por consenso, siempre serán conquistadores en un inicio. Pero esto no determina su futuro: luego pueden ser depredadores, como el nazi, o benéficos, como el español; destructores, como el europeo del siglo XIX, o civilizadores, como el chino en determinados períodos históricos.
P: ¿Por qué, entonces, el término ha devenido tan indeseable?
R: Tal vez porque una buena parte de los imperios de la historia han sido depredadores. Por tanto, el término «imperialismo» evoca el colonialismo del siglo XIX, el salvaje y explotador expansionismo nazi… Nos cuesta utilizarlo porque ha quedado manchado. Pero cuando uno ―yo lo hago en el libro― piensa en otros imperios como el chino, el español, el romano, el carolingio, repara en que procuraron paz y estabilidad. A mi juicio, es un ideal muy bello. Y, como dice Dante en su Monarquía, quien no crea en él habrá de hacerse a la idea de una guerra permanente.
P: Sobre el imperio han reflexionado muchos filósofos cristianos ―los Padres de la Iglesia, Dante…― con los que a usted le vincula un credo. ¿Está su pesimismo antropológico matizado por el cristianismo? O, por preguntarlo de otra manera, ¿es la fe lo que le distancia de los ya citados Hobbes, Schopenahuer, Nietzsche?
R: Es un tema fundamental. En efecto, leyendo mi libro por partes o descontextualizándolo, uno podría concluir que mi línea de pensamiento es hobbesiana. Pero Hobbes cree algo que para mí es inaceptable: que en el ser humano sólo hay depredación, egoísmo, deseo de gloria, maldad. Nietzsche contempla una sola excepción, una persona que hizo el bien desinteresadamente: es Jesús de Nazaret y él, Nietzsche, lo llama «el idiota». Para él, el bien puro es una idiotez.
P: Frente a esa concepción antropológica, un tanto sombría, ¿cuál es la suya?
R: Al igual que existe la maldad desinteresada, un mal que está dentro del ser humano y no que responde a su condición animal, también pienso que el hombre es capaz de un bien desinteresado. No lo digo porque sea cristiano ―no hay aquí un voluntarismo―, sino porque a lo largo de la historia ha habido seres humanos que, contra su instinto de supervivencia, han sido misericordiosos con sus enemigos, han ayudado a los que suponían una amenaza para sus familias y sus países, etc.
P: Pese a todo, hay bondad en el mundo.
R: Sí y, por completar, hay varios niveles. Existe un tipo de bondad, la de la regla de oro, que es conocida por los estoicos, por Confucio y por los pensadores griegos, y que consiste en hacer el bien cuando uno pueda. Es una bondad que millones de seres humanos justos han cultivado a lo largo de la historia. Sin embargo, no es exactamente pura.
P: Ah, ¿no?
R: El bien puro es el de las bienaventuranzas, el del Sermón de la Montaña. Implica ser misericordioso con los lobos cuando uno es oveja. La existencia de esa bondad sólo tiene una explicación para mí: en el hombre hay algo que no es animal. El que sea materialista pensará que es una mutación de la psique humana. Yo pienso que es un principio espiritual.
P: Volvamos a Hobbes y a Nietzsche.
R: Ellos, como maestros de la sospecha, han hecho un diagnóstico de la inmensa capacidad del ser humano para hacer el mal. Es un diagnóstico certero, a qué dudarlo. El problema, a mi juicio, es que obvian su también inmensa capacidad para hacer el bien. Porque ¿cuál es su antropología, su concepción del ser humano? Para ellos es un ser débil, cobarde, egoísta. Si es oveja, lo es por interés, por cálculo. Convierte su miedo al lobo en una ética que le da dignidad y lo protege. Es aquello a lo que Nietzsche se refiere como moral del resentimiento.
P: Basta con echar un vistazo a la historia para desmentir esta idea.
R: Como historiador, yo he podido constatar la existencia de seres humanos de una excepcional fortaleza psíquica, de una excepcional valentía militar, verdaderos superhombres en el sentido nietzscheano, seres humanos que, pudiendo haber sido temibles lobos, eligieron ser mansos corderos. Hombres que, reuniendo los atributos necesarios para dominar a los demás, decidieron dominarse a sí mismos.
P: Santos, por decirlo en una palabra.
R: ¡Sí! Son ascetas. «Renunciantes», en terminología hindú. ¿Y por qué renunciantes? Porque renuncian al poder, a la riqueza, al dominio.
P: Por un lado, tenemos el pesimismo de los maestros de la sospecha, que está abocado a ser sombrío, y, por el otro, tenemos un pesimismo como el suyo, que vive esperanzado.
R: Tengo esperanza en el ser humano. He visto lo que es capaz de hacer. He visto la luz que es capaz de crear. Por utilizar la terminología de Simone Weil, he visto a la gracia irrumpir en el mundo de la necesidad.