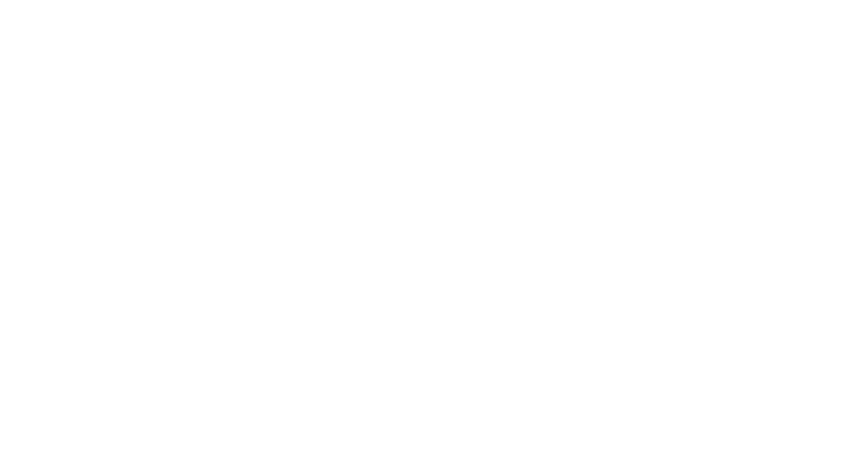Artículo original de: El Debate
Por Javier Rupérez, embajador de España
Fue el 11 de noviembre de 1979 cuando un «comando» de la banda terrorista vasca ETA me secuestró en Madrid. Temprano por la mañana salía de mi domicilio para presidir una conferencia internacional de partidos demócratas iberoamericanos convocada por la Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD de la que yo era el director. Fue el momento aprovechado por el grupo criminal para llevar a cabo su acción. Una de las integrantes del «comando», que sus miembros denominarían «Kalimotxo», una ciudadana francesa llamada Francoise Marhuenda, fue detenida por la policía española pocos días después y en su declaración ante la misma confirmó que el grupo criminal estaba dirigido por Arnaldo Otegui Mondragón, conocido por su alias «el gordo», e integrado además por Jose María Ostolaza Pagoaga, «el barbas», y Luis María Alcorta Maguregui, «bigotes». Mientras los hombres buscaban en Francia refugio para sus fechorías, Marhuenda debió hacer frente a la condena carcelaria correspondiente impuesta por la justicia española, viéndose en libertad, por medio de una reducción de pena, en 1983.
Pronto se iniciaron las pesquisas para llevar a juicio a los terroristas responsables de mi secuestro y el 27 de junio de 1980 un funcionario del Grupo de Investigación y Seguridad de la Audiencia Nacional se comunicaba por escrito a sus superiores, que le habían instruido para que recabara los datos correspondientes a Arnaldo Otegui Mondragón, incluyendo los referentes a su «conducta moral, pública, privada y político social». El funcionario en cuestión con todo detalle relataba que, ya en aquella fecha, el jefe del comando terrorista tenía pendientes seis órdenes de búsqueda y captura por diferentes temas: detenciones ilegales, secuestros y lesiones, ataques a centinelas militares, tenencia ilícita de armas, robos con violencia y asalto a instituciones hospitalarias. Por lo que hacía referencia a su conducta, el funcionario precisaba que ella, la conducta, se podría «deducir de su continua militancia y participación en actividades y acciones de signo terrorista, como miembro de la organización terrorista ETA». Claramente Otegui Mondragón era un delincuente precoz: había nacido en Elgoibar, Guipúzcoa, el 7 de junio de 1958. En el momento en que lleva a cabo mi secuestro tenía apenas 21 años.
El secuestro duró un mes. Como cualquier ser humano debidamente constituido se imagina, fue una dura experiencia en el horror: es norma habitual para cualquier secuestrador tener al secuestrado en la incertidumbre de saber si seguirá estando vivo al minuto siguiente. Fui objeto de una emocionante solidaridad nacional e internacional, que incluyó desde mi familia hasta el Papa Juan Pablo II y Yasser Arafat y en la que jugaron un papel determinante, bajo la inspiración y consejo de Joaquín Ruiz Jiménez, todos los amigos y compañeros del momento, fuera cual fuera su convicción política o religiosa. Cuando, acabada la tortura, y por consejo de Adolfo Suárez, que supo administrar magníficamente las incertidumbres del momento, me dirigí a la Clínica Puerta de Hierro para experimentar el correspondiente e inevitable chequeo, me llenó de alivio lo que al respecto certificaba el psiquiatra que me trató: «Tratamiento: no precisa».
El secuestro dirigido por Otegui fue, como bien se puede comprender, el momento mas involuntario de mi vida. Nunca he querido explotar las publicidades que un secuestro acarrea. No quiero ser «el niño del secuestro» que organizó Otegui. Tampoco he dejado de aportar en la medida de mis posibilidades, y ya lo hacía antes del secuestro, mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que han sufrido el ataque criminal, añadiendo lo evidente: nadie mejor que yo, como dije al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando en 2004 me hice cargo de la dirección antiterrorista en la ONU, puede contar de qué va la historia. Pero, al fin y al cabo, y gracias a Dios y a mis propias e ignotas capacidades, sobreviví a Otegui y sus acompañantes para seguir haciendo tras el secuestro lo que antes hacía y he seguido haciendo: trabajar por un mundo en donde prime la libertad, la dignidad, la prosperidad, y en definitiva la democracia, para todos sus habitantes. Algo de ello ya narré en mi Secuestrado por ETA, libro de memorias publicado en 1991.
A lo largo de estos decenios nunca han faltado los que, guiados por la piedad o por la curiosidad, todos ellos mirándome directamente a los ojos por si de ellos brotaba algún signo de incomodidad o dolor, me han preguntado por mis sentimientos con respecto al secuestro y a sus autores. Nunca han sido tan abundantes los interrogantes como ahora, en los últimos tiempos, cuando Otegui figuraba como uno de los negociadores con Sánchez para facilitar la llegada de este a la Presidencia del Gobierno. Momentos en los que además Leire Iglesias publicaba en El Mundo una documentada y estremecedora serie sobre las andanzas delictivas del individuo en cuestión. La contestación ha sido inevitablemente diferente, más evasiva y corta de la habitual. Porque no me suponía ninguna alteración psicológica o emocional recordar lo que Otegui había hecho con mi persona. El relato debía tener en cuenta la constatación de una dura perspectiva: considerar con extremada preocupación la nueva y terrible realidad: el terrorista autor de mi secuestro se había convertido en uno de los firmes apoyos para que Sánchez culminara con sus aspiraciones de repetición presidencial.
Si hace cuarenta y cuatro años alguien me hubiera anunciado que el secuestrador Arnaldo Otegui sería uno de los que condicionarían la política española tras sus acuerdos con el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, habría pensado que se trataba de una broma extraordinariamente pesada. Si el bromista hubiera añado que en realidad no se trataba solamente de Otegui sino también de otros delincuentes, como Junqueras y Puigdemont, y que en consecuencia el futuro del país que todavía se llamaba España estaría en las manos de los que tienen como objetivo destruirla, lo hubiera descartado como imposible «sueño de la (mala) razón». Claro que en aquel momento era inimaginable que alguien se sometiera a tal inconcebible tarea. Hoy lo hemos encontrado. Se llama Pedro Sánchez. Y es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español.