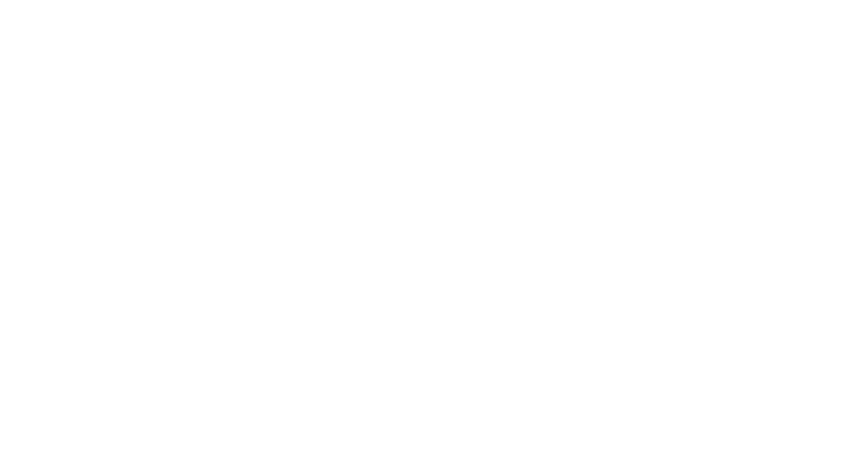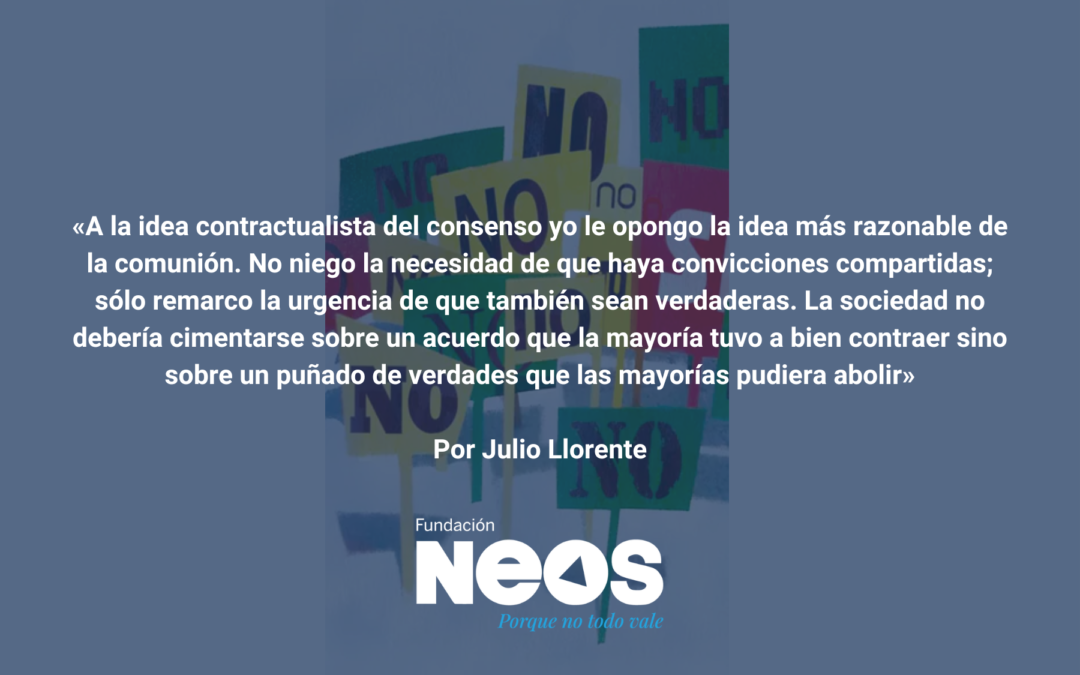Artículo original de: ABC
Por Julio Llorente
En una entrevista reciente, el genial filósofo Jorge Freire criticaba el ideal del consenso: «Cuando Max Weber habla de la lucha de dioses, se refiere a que hay una serie de valores en liza cuya desaparición no conviene a nadie. La alternativa a la discrepancia son los cuarenta años de paz. Te cargas a tus enemigos y, efectivamente, estableces un consenso (…) El consenso viene a sugerir que hay ideas que deben mantenerse intocadas, que no pueden someterse a discusión, que son, en definitiva, sagradas. Más que el espíritu del consenso, que es antidemocrático, hay que reivindicar el espíritu de la concordia, que consiste en la voluntad de reencontrarnos tras una desavenencia».