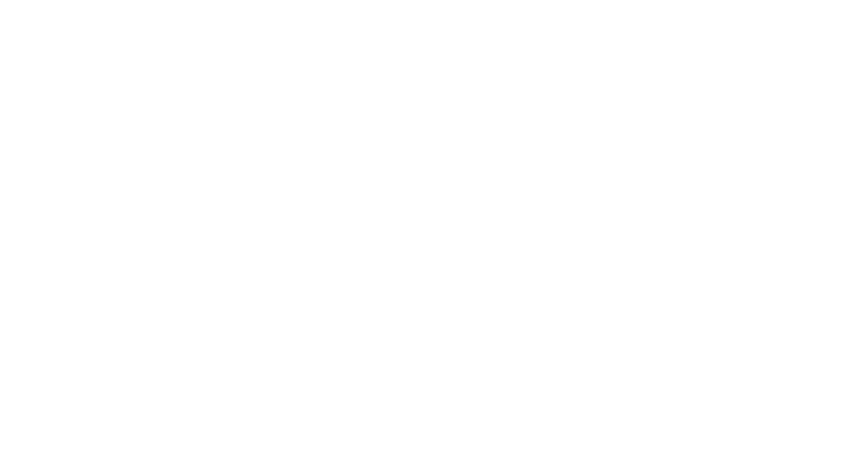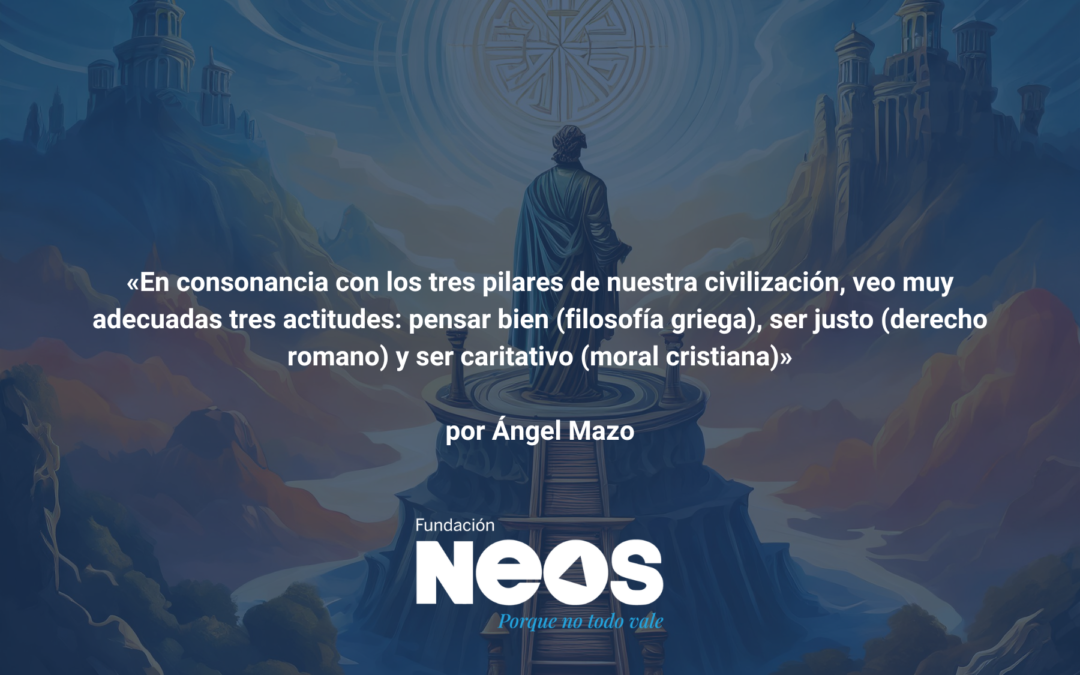Por Ángel Mazo
La Rochefoucauld, bien conocido por las máximas morales que publicó, dijo en cierta ocasión que pueden darse consejos, pero no puede darse el juicio necesario para sacar provecho de ellos. Consciente de esto, comencé hace poco una conferencia que se me pidió para un grupo de jóvenes universitarios, tratando de darles ese juicio antes de entrar a disertar sobre “educación en valores”, que había de ser el tema de esa tarde según se me había indicado.
La profesión de la que ya estoy jubilado me ha proporcionado experiencia más que suficiente sobre el asunto, pero no una titulación adecuada, por lo que no tuve más remedio que basarme en mis vivencias incluyendo la diferencia que observo entre la educación que se ofrece en nuestros días y aquélla de la que fui objeto más de medio siglo atrás. Así pues, los consejos iban a ser los de una época ya pasada de moda, incluso denostada hoy, y el juicio para sacar provecho de ellos consistiría en valorar la rentabilidad de escuchar a “carrozas” como el orador elegido para la ocasión.
Difícil tarea la de persuadir en estas condiciones a gente tan joven, pero también perfectamente oportuna si recordamos la frase de D. Jaime Mayor Oreja “Una sociedad sin raíces es una sociedad sin futuro” y la misión de NEOS de poner en marcha una verdadera alternativa cultural para cambiar la deriva de la sociedad española.
En materia de valores, mis raíces tienen dos fundamentos clarísimos: por un lado, la moral católica que de niño aprendí en el colegio, la parroquia y la familia, y por otro la ética que rezumaba el espíritu de la organización juvenil a la que pertenecí. En conjunto, un legado que me ha sido utilísimo para conducirme en la vida, con mayor o menor acierto, con el que aún me siento plenamente identificado, por el que estoy sumamente agradecido y que he procurado transmitir íntegro a los míos, incluyendo como tales a esos universitarios el otro día.
El orden lógico que debería seguir en este resumen de aquella charla, debería ser: diagnóstico (de lo que observo), pronóstico (que cederé al lector, por evidente) y prescripción (la relación de valores morales que recomendé a los jóvenes). La conclusión, me permito adelantársela ya a usted, es la cada vez más imperiosa necesidad de incorporar la ética a nuestras vidas y dejar que las conduzca.
Presto cuidadosa atención a las actitudes de los jóvenes en edad de aprender y, a los mensajes que se les hace llegar a través de los medios de comunicación social; y constato, con tristeza, que buena parte de aquéllas es consecuencia de éstos. Por poner un ejemplo, el verbo “disfrutar” se conjuga en exceso: como recomendación general, como el premio que uno merece tras haber sido confinado en una época de pandemia, como la razón por la que se está pasando unos días en una localidad de playa, como justificación de que ha terminado un curso académico, o de que una familia debe encontrar tiempo para compartir… (o mejorar la conciliación, como se viene expresando). Todo resulta muy comprensible y, por tanto, deseable; el contraste surge si se observa también con qué escasa frecuencia se conjugan los verbos “estudiar” y “trabajar”, por citar alguno propio de la edad juvenil.
De igual modo, advierto cierta tendencia de la calle a considerar como derechos lo que no son más que deseos o incluso caprichos. Tal vez sea esto consecuencia del lenguaje político al que estamos sometidos, y que denomina “voluntad política” a cualquier cosa, legal o no, justificada o no, alcanzable o no… es una expresión que acompaña hoy reivindicaciones diversas cuyo cumplimiento se exige a toda costa (“ni un paso atrás”) simplemente porque se trata de un deseo que algún grupo pretende convertir en un derecho; el famoso “si quieres, puedes”, o su traducción: “basta con que lo quieras para que creas que se te debe”. “Yo no tengo que pedir perdón”, es otra de las frases que indican esa actitud de autoconcesión de un derecho que, en el fondo, no debe estar tan claro cuando alguien se ve en la necesidad de pronunciarla.
La tendencia anterior se complementa con otra que consiste en hablar de las obligaciones como si se tratase de opciones. Todos hemos escuchado cómo hay quien presume ante un micrófono, de que no está dispuesto a obedecer órdenes que llegan desde muy lejos, o que han sido dadas por autoridades que considera ilegítimas, o que se encuentran recogidas en una Constitución que él no ha votado en ningún momento. Asimismo, hemos visto cómo alguien rompe ante una cámara la citación judicial de que ha sido objeto y escenas similares. Así, vestidas de opciones las obligaciones, parece lícito y hasta natural soslayarlas.
Hasta aquí el breve diagnóstico. Por no dibujar un futuro pesimista a aquellos jóvenes universitarios, evité entretenerme en elaborar un pronóstico (en estas líneas, me parece incluso innecesario) y pasé directamente a prescribir ciertos valores (“de hoy y siempre”) que son como medicamentos de indudable eficacia, posología ilimitada y ninguna contraindicación ni efecto secundario. Previamente, me detuve en hacerles reflexionar sobre la necesidad de saber cuándo hacer caso del consejo ajeno por ejemplo, en aquel mismo momento- y cuándo confiar en el propio juicio (no siempre lo primero, porque uno tiene que llegar a adulto tarde o temprano; ni siempre lo segundo, porque uno debe ser siempre consciente de su falibilidad), añadiendo que no iba a darles reglas fijas porque tal equilibrio no es una ciencia sino un arte.
Así pues, comencé por comentar algunos de los valores que me enseñaron en la organización juvenil a pertenecí:
– Se nos insistía en hacer de nuestras vidas, con alegría y humildad, un acto permanente de servicio. Que no se trataba de “servirse de” sino de “servir a” los demás; ¿en qué actitud vive mayor cantidad de personas?, ¿reclamando atención, rendición de pleitesía y favores, o atendiendo la necesidad del prójimo incluso antes de que se le requiera?. Y con humildad… en algún sitio he leído que es un estado paradójico del pensamiento porque implica sobreponerse a lo que pide el ego; precisamente, se llega a ser humilde mediante un ego sano (cuanto más grande y más humilde sea uno, más sano demuestra será su ego, digo yo…). En línea con estos pensamientos, recomendé a los chicos verse siempre a sí mismos como un “producto inacabado”, es decir: en permanente actitud de aprendizaje, añadiendo que el mayor obstáculo para aprender algo es creer que ya se sabe.
– Se nos recordaba que el estudio y el trabajo constituían nuestra aportación personal a la empresa común. Esto conllevaría la conjugación habitual de los verbos “estudiar” y “trabajar”; cuando se nos hablaba de “disfrutar” no era jamás como un fin, en todo caso como un medio: aquel lema de “Siempre alegres para hacer felices a los demás” (de un programa juvenil de la televisión de entonces), que no tenía apenas conexión con la actual estimulación para “disfrutar a toda costa ¡y ya!”, como vemos en la televisión de ahora.
– Había que ser sobrio en el uso de nuestros derechos (en realidad, reconozco que mal sabíamos decir cuáles eran) y generosos en el cumplimiento de nuestros deberes (que ésos sí los teníamos bien claros). Pero estaba muy bien que se nos enseñase a pedir menos y dar más. Es algo difícil, claro está, pero también se nos inculcaba el gusto por lo difícil. Ya adulto, me di cuenta de que uno no es lo que logra, hereda o le toca en suerte, sino lo que supera y que, si lo superado era difícil, entonces uno es más, porque lo difícil le eleva a uno sobre la masa. En línea con este punto, propuse a los chavales exigir más los derechos de los demás que los propios (cuando la concesión corresponda a terceros) y respetárselos absolutamente cuando dependa de ellos mismos, autodisciplinándose a cortar de raíz toda crítica al prójimo en el ejercicio de sus derechos pese a que pueda no parecer bien.
– Se nos estimulaba, pese a nuestra tierna edad, a defender la justicia y luchar por imponerla, “aunque su triunfo significase un mayor sacrificio para nosotros”. Era el modelo espiritual de Don Quijote y sus valores, frente al pragmatismo de Sancho, el del héroe que se sacrifica para solventar un problema ajeno que, en el fondo, no tendría por qué afectarle… Nos hablaban de la importancia de la justicia (que, por definición, es para todos o no es) y de la igualdad social que proporciona (que las inevitables desigualdades habrían de deberse a diferencias de méritos entre las personas, pero en ningún caso ante la ley, ni ante las oportunidades). Aprendíamos así a diferenciar entre igualdad e igualitarismo como a distinguir la libertad del libertinaje (un término muy de moda entonces y nada ahora). Sólo unos pocos llegarían a ser jueces togados, pero sabíamos que todos habríamos de ser justos con los amigos, los subordinados, vecinos, padres e hijos… Se nos concienciaba de que no siempre se puede ser justo y de que, en tal caso, las excepciones habrían de ser por razón de caridad o compasión y, además, con transparencia. No sólo eso: a mayor indefensión de una persona (pobre, ignorante, enfermo, niño o anciano), mayor protección y justicia habría que proporcionarle, como haría Don Quijote.
Tras comentar a los universitarios valores como éstos que se me enseñaron de chico, pasé a hacerlo sobre otros que he ido aprendiendo por mí mismo con los años. Al arte de saber cuándo utilizar el criterio propio o uno ajeno, añadí el de saber adaptarse al tiempo en que a uno le ha tocado vivir, como entradilla para hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, basados en la igual dignidad de todos los seres humanos, e invitándoles a convertir en principios morales esos derechos legales que, en cualquier caso, estamos obligados a respetar por la propia Constitución.
Les comenté que una vez leí en un escudo familiar, como lema: ¡Sola virtus est nobilitas!, (o algo así) y que pensé que podría traducirse del latín por: “¡Sólo la virtud es nobleza!”, para convencerles de que la adquisición de valores da criterio, y un excelente sello personal. El sentido de la responsabilidad consiste en asumir lo que hay que hacer, con el propósito de hacerlo bien, y también los errores que se haya podido cometer (sin desviar culpas hacia terceros); invité a los estudiantes a saber encajar adecuadamente una reprensión, cuando se produzca. Me parece importantísima la actitud personal ante el error, todos cometemos errores; y uno se ve tentado a caer en el pesimismo, pero los errores tienen la virtud de enseñar. De hecho, cualquier actividad se aprende llevándola a cabo (¡con el gerundio!: a conducir, conduciendo; a cocinar, cocinando…), la única excepción es “acertar” (acertando siempre, no se aprende nada; es equivocándose como se aprende a acertar… y puse el ejemplo de Edison, que llegó a inventar la bombilla después de descubrir 999 formas de no hacerla, según decía él mismo).
El esfuerzo sólo es esfuerzo cuando duele o cansa, añadí, y no se obtiene éxito sin esfuerzo y perseverancia. Les aconsejé que se admitieran a sí mismos terminar el día y acostarse con ganas de abandonar lo que fuere (los estudios, por ejemplo), pero a condición de levantarse al día siguiente con ganas de continuar, porque “para rendirnos siempre hay tiempo”. Tal vez no sea la gratitud la mayor de las virtudes, pero se comporta como la madre de todas, es propia de almas nobles, convierte lo poco en suficiente. Aconsejé no olvidar nunca lo recibido de otra persona y agradecerlo cumplidamente, pero no andar recordando siempre al prójimo lo que uno haya podido darle.
Valoré el manejo de ideas propias, cada vez más limpias y mejores, con honradez intelectual y valor moral para aceptar las conclusiones, frente a la adhesión incondicional a ideologías que son “familias de ideas de otros”, (con sus intereses) y no sirven más que para disimular la ausencia de ideas (a modo de prótesis mentales).
El culto a la verdad me parece otro valor esencial. Tenemos la suerte de pertenecer a la civilización occidental, cuyos pilares son, como es ampliamente reconocido, la filosofía griega, el derecho romano y la moral cristiana. ¿Qué tienen en común los tres?, puedo equivocarme, pero yo creo que es la pasión por la verdad: la filosofía griega nos enseña cómo buscarla, el derecho romano está basado en ella, la moral cristiana se fundamenta en unas cuantas frases evangélicas que la contemplan. Debemos buscar la verdad en cada cosa, concepto, noticia…; en nuestras acciones: ser auténticos, coherentes (hacer lo que decimos y decir lo que pensamos), honrar la palabra dada… De la mano del culto a la verdad está, lógicamente, la sinceridad; como con la justicia, recomendé que el único límite a la sinceridad sea la caridad, cuando así se requiera, y animé a apreciar la rentabilidad de la verdad pues, si duele, duele una sola vez, mientras que una mentira puede doler mucho tiempo o siempre.
En consonancia con los tres pilares de nuestra civilización, veo muy adecuadas tres actitudes: pensar bien (filosofía griega), ser justo (derecho romano) y ser caritativo (moral cristiana). Si Pascal opinaba que pensar bien es el principio de la moralidad, un siglo después Kant enseñaba el camino en las tres áreas (pensamiento, justicia y moral)… Muchos jóvenes desdeñan el estudio de la filosofía, por considerarla inútil…, hasta que llegan a tener suficiente madurez.
Acabé resumiendo todo lo dicho en una sola palabra: “igualdad” (concepto que reside en el sustrato de casi todo lo dicho). Si a la igualdad le sumamos la libertad y la fraternidad… tenemos el lema de la Revolución Francesa, fin del Antiguo Régimen, pero las tres estaban ya en el humanismo cristiano y en la ley natural…Cambia el contexto, pero se mantienen los conceptos; los jóvenes van a vivir (¡y a liderar!) un mundo que será distinto y también igual; los valores que van a necesitar se formularán de modos distintos, pero serán los “valores de hoy y siempre”.