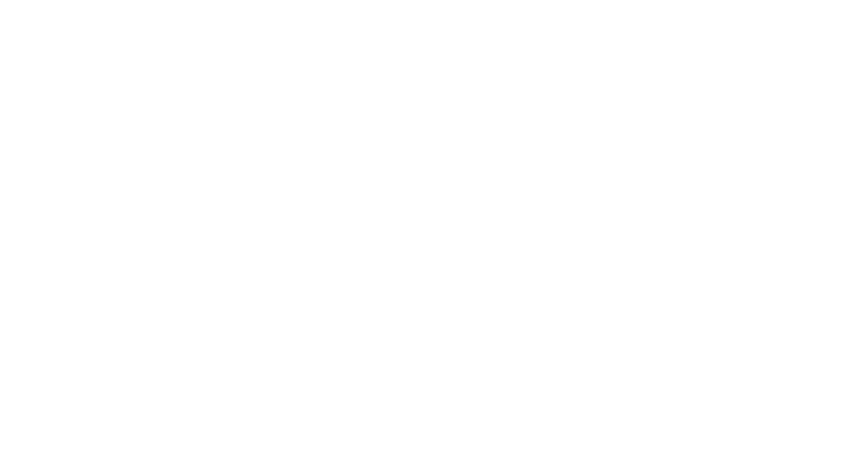En este mes de marzo debemos recordar, como españoles, una de las gestas más representativas de nuestra Historia: la llegada a Filipinas de la expedición de Magallanes y Elcano el 16 de marzo del año 1521. En el marco de ese viaje se vivió un hecho aún más trascendente: la celebración en aquellas lejanas tierras de la primera Misa, el 31 de marzo, domingo de Pascua; poco después se producían los primeros bautismos, el del rajá Humabón, que adoptó el nombre de Carlos en homenaje al emperador, y de su mujer Juana, quienes recibieron de Magallanes el regalo de una imagen del Niño Jesús, conocida como el Niño Jesús de Cebú, símbolo por excelencia de la Cristiandad filipina.
Aunque la verdadera evangelización se retrasó hasta la expedición de Legazpi en 1565, ya se puso en 1521 la primera piedra de la construcción de la nación filipina, pues el Cristianismo contribuyó de manera esencial en la creación de la conciencia histórica de la misma, al otorgar la unidad a un espacio humano, cultural y geográfico muy fragmentado (Filipinas es un archipiélago formado por más de siete mil islas); pero lo más importante es que aportó una visión de la vida y una conciencia de trascendencia que sigue impregnando al pueblo filipino y le inserta de lleno en el mundo hispánico. Porque no debemos olvidar que junto a la lengua común (aunque en Filipinas, por desgracia, se haya abandonado en buena medida la lengua española) o junto a la Historia compartida de varios siglos, lo que define en gran medida la Hispanidad es la manera de vivir el catolicismo.
Como suele ocurrir en nuestra España en estos momentos en que tan debilitado está el sentimiento nacional, el año pasado se silenció casi por completo que nos encontrábamos ante el quinto centenario de un acontecimiento decisivo para el mundo católico y para el mundo hispánico, la celebración de la primera Misa en el archipiélago: Filipinas es un bastión del catolicismo en Asia y la tercera nación del mundo con más presencia de católicos; y ello se debe a la evangelización por nuestros misioneros y al impulso de unos monarcas que antepusieron el servicio a lo espiritual sobre los intereses materiales. Y estos dos preciados títulos de nobleza espiritual se mantienen pese a los intentos estadounidenses, desde 1898, de apagar el catolicismo y protestantizar la nación.
Pero en medio del olvido generalizado y de ciertos silencios vergonzosos, los españoles tuvimos el consuelo de que el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito Auza, que es filipino, demostrase con gallardía su gratitud al afirmar que “la fe cristiana es la herencia más grande, profunda y duradera de los más de tres siglos de presencia española en Filipinas”, pues, continuaba, la fe llegó a Filipinas por medio de España, un «modelo de entendimiento, elevación y fusión de los pueblos».
Porque, efectivamente, no olvidemos que en Filipinas, como en América, la obra de España se manifestó también de forma especial en el mestizaje de las poblaciones. Y la primera obra impresa en esa Cristiandad del Oriente fue un catecismo en tagalo, mientras se prohibía la esclavitud y se unificaba a españoles y filipinos bajo un mismo régimen jurídico.
Debemos recordar nuestra Historia y debemos sentirnos orgullosos de muchos de sus acontecimientos. Pero la belleza de estos hechos de nuestro pasado no deben servir para la simple complacencia, sino como acicate para el futuro: plantearnos por qué España pudo llevar a cabo esa inmensa obra de la evangelización del continente americano y de Filipinas; recobrar el espíritu de entrega y caridad que lo hizo posible; vencer nuestro egoísmo y comodidad para defender todo aquello que merece la pena de verdad, lo que no caduca con el tiempo; volver a nuestras raíces, reforzarlas y cuidarlas para que el precioso árbol que se nos ha encomendado dé sus frutos… Que los dará.